
En la vorágine del particular año 2020, apareció en escena el último poemario de Claudia Masin: El cuerpo (Portaculturas, 2020). Sin duda alguna, su promesa permanece intacta: desobedecer y seguir desobedeciendo. La poeta y psicoanalista asume, una vez más, la magnífica y difícil tarea de desentrañar el deseo, aquella pulsión enigmática de la que estamos hechos; la que hace existir a los cuerpos. Al fin y al cabo, la desobediencia es condición sine qua non del discurso poético y del deseo. Ambos entran en conjunción y se potencian para atentar contra todo fin utilitario y adoctrinador. Frente a los mandatos socioculturales, los cuerpos-poemas funcionan como verdaderos herejes: la rebeldía es su única posibilidad de existencia. Son cuerpos desafiantes, que amenazan contra lo que el mundo quiere imponerles como “normal”. Son “criaturas raras”, monstruosas y salvajes, “las que no entran en ninguna clasificación/: feas, sucias, malas, libres/ de la belleza normal, de la belleza mortífera/ extranjeras.” En un presente sumamente frágil y desolador, la poesía de Claudia Masin nos vuelve a interpelar. Mientras que muchos gobernantes y poderosos se encargan de construir una “nueva normalidad”, aquí nos preguntamos: ¿no son acaso el odio, el individualismo y la exclusión los pilares de la normalidad imperante? Masin responde con el arma más poderosa que tiene: su poesía. Definitivamente El cuerpo es una provocación y una invitación a abrazar lo diferente. Una invitación a abrazar nuestras propias rarezas y, también, las ajenas.

La poeta recurre nuevamente al cine: todos los poemas de El cuerpo están basados en films. Al igual que en La vista, llama la atención el modo en que la voz poética logra expresar lo no dicho, lo que está más allá de las imágenes y las palabras. Así pues, los cuerpos que aparecen en estos poemas se conforman en torno al deseo. Pero vivir acorde al propio deseo implica arrojarse a un abismo. Las criaturas entonces, despojadas de todo como están, salen al encuentro de otros cuerpos. Ahí es donde se produce el verdadero estallido. La herida que inevitablemente se produce en ellos, se presenta como una hendija profunda: una grieta mediante la cual las bestias se erigen y se vuelven más fuertes. Da la sensación de que las criaturas de los poemas- monstruos, animales salvajes, fantasmas, hombres y mujeres disidentes- salen de su lugar para unirse a un relato común y salvaje. Para formar parte de una misma manada, doliente y festiva. Las dos cosas al mismo tiempo.
Las criaturas salvajes no se comunican como el resto, hablan otro idioma: la lengua del cuerpo. Así lo expresa la voz de En cuerpo y alma: “No sé hablar como hablan las personas. / Dentro muy dentro de mí/ llama una voz, yo no comprendo/ lo que dice. Y cómo habría/ de contarle a los demás/ lo que no sé.” Porque las palabras atraviesan la piel y dejan una marca- apenas perceptible-, en el cuerpo. Cual poeta-geóloga, Masin cava profundo para escuchar e interpretar esas voces que vienen, no del “más allá”-de mundos paralelos o divinos-, sino del inconsciente: la materia invisible de la que estamos hechos. «Sin embargo, no todo puede ser dicho con palabras: las bestias también se comunican a través del tacto y la mirada y, especialmente, mediante el silencio. Que no está vacío. Como supo expresar Roberto Juarroz: “Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo.”
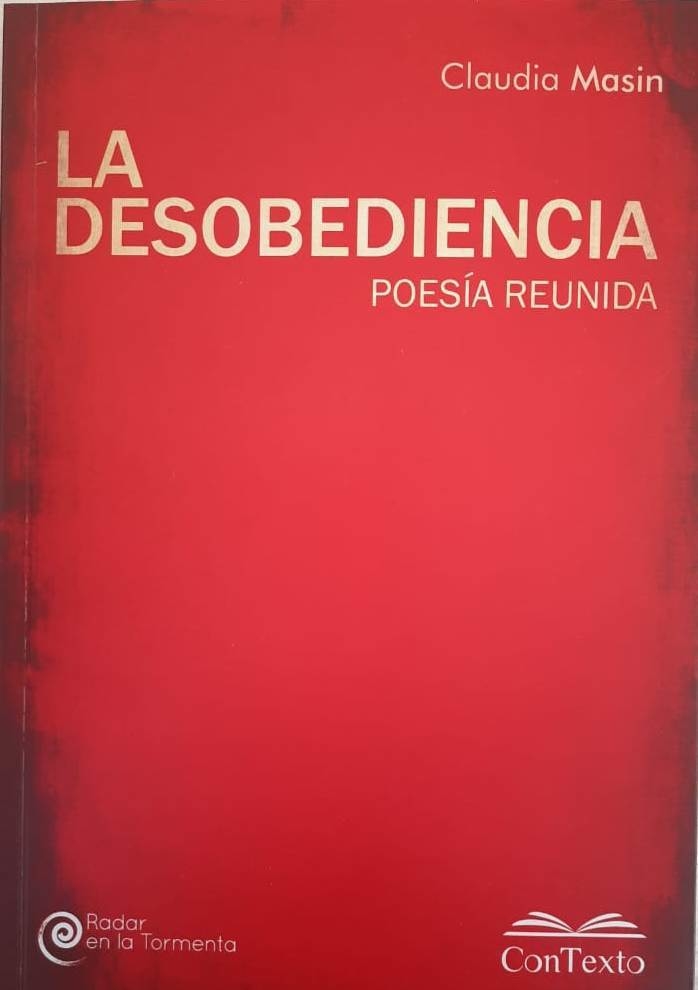
Para resistir dentro de este mundo hostil las criaturas necesitan encontrarse. Es que la salvación nace del encuentro con otro- con lo otro-, que viene a despertar al cuerpo, a darle vida, furia y deseo. Ese otro es de carne y hueso. Un ser finito y, sobre todo, real: nada más y nada menos que un cuerpo. Las bestias no conocen la fe de los santos y religiosos, sino “la que se clava/ en otro cuerpo humano.» Porque el cuerpo es así: “increíblemente sutil pero a la vez/ es bárbaro y brutal, no reconoce/ más que lo que toca, más que la conmoción/ de ese contacto.» Lo maravilloso acontece entonces entre cuerpos salvajes y terrenales. Las criaturas no buscan alturas ni ascensos. Tampoco se arrodillan ante dioses infinitos ni suplican por paraísos eternos. Así pues, el “verdadero milagro” es “tener un cuerpo capaz de sentir/ lo mismo que el cuerpo de las santas/ pero no ante un dios sino ante el simple/ contacto de otras manos.” Pero las bestias también se buscan para celebrar el absurdo, terrible y hermoso hecho que significa estar vivos. Por eso de noche salen a comerse las calles. Y allí, “en esas fiestas del pueblo/ que parecen ordinarias y paganas” se encuentra la verdadera belleza, la gracia y la elegancia de lo salvaje. Cuando andan en manada, las bestias se olvidan del resto. Qué les importa la mirada ajena. A las bestias sólo las mueve el deseo. De este modo, las criaturas se lanzan a vivir y, justamente, porque tienen conciencia del fin- de portar un cuerpo frágil y finito-, más de una vez, pueden experimentar el placer de tener un cuerpo que también es capaz de gozar y amar.
Hay una fe, una confianza plena en la poesía como espacio transformador: ahí es donde el padecimiento puede convertirse en fuerza. Pero para mutar de piel se requiere de una gran valentía. Es preciso tener el coraje de mirar el dolor y la rabia que el rechazo del mundo genera. Para eso es imprescindible volver al origen de la herida, sólo así podremos transformarnos y transformar lo que nos rodea. “Para curarse hay que volver al punto/ de partida, al lugar, al tiempo en que se produjo el accidente, / el golpe, la marea de palabras o de actos que impactaron/ contra una y la vaciaron por dentro.” En este sentido, la poeta asume un lugar de enunciación fuertemente político: en una sociedad en la que el poder nos atonta y nos adormece, las bestias de los poemas pueden sentir el ritmo de sus cuerpos quebrados, pueden oír sus latidos, para luego sanar. Que no quiere decir normalizarse, sino cobijar el propio deseo. Pero sin miedo. Sin culpa ni arrepentimiento. Dijo Hilda Hilst al respecto: “El deseo/Este de la carne, no me da miedo. /Así como viene a mí, tampoco me doblega”. Al contrario, nos hace más fuertes.
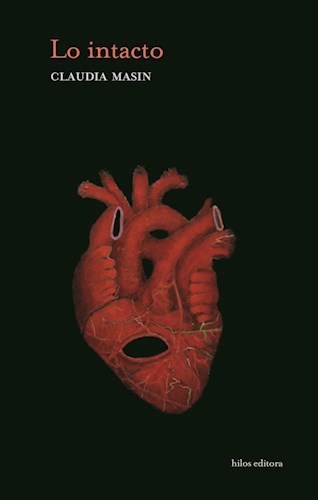
Existe una especie de pacto entre Claudia Masin y sus lectores, ya que esperamos encontrar en su escritura ese gesto poético-desobediente que nos cure, pero que no nos anestesie. Que cicatrice la herida, sí, pero no lo suficiente: que quede una cicatriz a través de la cual mirarnos, para que la herida se transforme en rabia y, así, la rabia pueda convertirse en poder. Que a través de sus versos podamos habitar la infancia- estado que la poeta nunca abandona-, porque “los chicos no conocemos/ la aceptación de las cosas/ inaceptables”. Los niños no le temen a su fragilidad, se lanzan al fuego “para saber cómo se siente/ quemarse de una vez/ sin miedo a nada, / a nadie, / cómo se siente estar rotos/ y sin embargo/ intactos.” Después de todo, su poesía es eso: una forma de existencia y de resistencia. Como expresa en el poema final, no es que vayamos a cambiar las cosas, “la victoria es que las cosas no nos cambien a nosotras. Y no es poco, no es poco seguir buscándonos en la noche como insectos que se apiñan alrededor de la luz.”

