
Sobre Sin armas ni rencores, de Rodolfo Palacios
Por Maximiliano Fernández

Fuente: clarin.com
Hay un mundo binario donde los buenos y los malos están identificados. Cargan una etiqueta que indica 0 para los buenos; 1 para los malos. Los buenos son ciudadanos ejemplares, siguen al pie de la letra cada una de las leyes y las santas escrituras, jamás se aprovechan del que tienen al lado. Los malos se ríen de las normas, son cínicos que si tienen que pisarle la cabeza al prójimo, lo hacen, y hasta con una sonrisa velada de satisfacción. Ese mundo, si alguna vez existió, ya no existe más.
En el mundo decimal ya no hay buenos y malos. O sí, pero son pocos, excepciones que vienen a confirmar la regla. Hay buenos que a veces son malos. También hay malos que a veces son buenos. Estamos rodeados de personas ambiguas, convivimos permanentemente con una dualidad interior: con el deber y el deseo, con lo sencillo y lo complejo. En este mundo estamos dispuestos a empatizar y quizás también admirar a delincuentes. Tipos de la peor calaña: ladrones, asesinos, traficantes, pero humanos.
Rodolfo Palacios, en Sin armas ni rencores, se propone –y logra- una vez más, humanizar a los malos. A los que conocíamos como los malos.
Maestro del género
Corría enero de 2006 y siete hombres perpetraban el que días después los medios de comunicación distinguirían como “el robo del siglo”. Un mote típico de nuestra prensa, uno de los clichés más recurridos y marketineros, pero que en este caso se ajustaba al hecho. Cuando la historia original es tan buena, tan completa en sí misma, llena de detalles cinematográficos, al punto de resultar inverosímil si no fuera cierta, la tarea del periodista no se simplifica en absoluto. Estar a la altura de semejante caso requiere pericia, rigor y esfuerzo.
Palacios no sólo está a la altura, sino que sobrepasa ampliamente las expectativas. Convierte el robo del siglo en un thriller atrapante de la primera página hasta la última. Las herramientas tradicionales de la ficción se ponen al servicio de la realidad. El periodista logra infiltrarse en la coraza de los integrantes de la banda que hasta ese momento, en su mayoría, habían mostrado un hermetismo impenetrable.
La insistencia se traduce en confianza. Viajes en auto, asados familiares y hasta saunas compartidos son moneda corriente en el libro. Los protagonistas se sienten a gusto en compañía de Palacios, logra mimetizarse, ser uno más, y ahí es cuando los detalles más jugosos salen a la luz.
La experiencia en el género policial reluce desde la primera línea. Palacios no es un improvisado en la materia.

Fuente: lanacion.com
El antihéroe (o el exvillano)
El primer capítulo de Sin armas ni rencores trata sobre la búsqueda que Palacios lleva adelante para dar con el líder de la banda. Era un secreto guardado entre los miembros del grupo que se llevó 19 millones de dólares y unos 80 kilos en joyas del Banco Río de Acassuso. Necesitaba encontrar a la cabeza que urdió un plan maestro que llevó largos meses de preparación y que fue ejecutado a la perfección.
Después de un tiempo de dudas, Palacios identificó al líder gracias a su infinita persistencia que le sirvió para superar escollos mucho más complejos. No viene al caso el nombre. Sus compañeros le llamaban “el maestro”.
“El maestro” en señal de respeto, en señal de admiración. Sabían que estaban ante una mente superior, ante un obsesivo, casi un fanático, ante un genio del delito. El propio periodista cae rendido ante el personaje, ni disimula esa distancia. El lector experimenta una sensación similar, hasta superior, de fascinación por el líder. La pregunta es obvia: ¿por qué nos fascina alguien que, al fin y al cabo, es un delincuente?
Siempre es más fácil responder por oposición. Los superhombres de pura bondad y sin miserias, por inverosímiles, ya nos aburren. En plena época dorada de las series televisivas no es casualidad que muchas de las producciones más exitosas hayan apostado por un protagonista que, desmenuzado moralmente, hiciera agua por los cuatro costados.
En todos los casos hay un contrapeso en la balanza que permite que el espectador empatice y hasta apoye al antihéroe. Walter White, por caso, el protagonista de la célebre Breaking Bad se convierte en el principal narcotraficante de metanfetamina, pero su presunto móvil puede conmover hasta al más rudo.

El analista de contenidos televisivos François Jost, en su último libro Los nuevos malos, cita al sociólogo Edgar Morin para desterrar esta teoría: “Los procesos de proyección-identificación que son centrales en el cine también lo son evidentemente en la vida. Por lo tanto conviene ahorrarse la alegría jourdainesca de descubrirlos en la pantalla”. El libro de Palacios lo ratifica.
Nos identificamos con delincuentes de carne y hueso, en parte, por el tedio que implica tener que ser una buena persona cada día de los 365 del año. Más inclusive si el protagonista, el líder, es un outsider del delito. El maestro no responde a ningún rasgo estereotipado del delincuente argentino. Tiene otros intereses, con aires de intelectual, que lo distinguen. Lee filosofía, pinta en una técnica presuntamente inventada por él que denominó reversetime, le apasiona la cultura cannábica. Es astuto, reflexivo, entusiasta.
El método es otra cuestión central para comprender la fascinación que despierta el robo y sus autores. Una simple salidera bancaria no provocaría el menor interés, sino más bien rabia. Para perpetrar el robo del siglo, el líder y sus secuaces se valieron de conocimientos de las más diversas disciplinas: meteorología, mecánica, técnicas periciales, teatro para negociar con la policía, hasta primeros auxilios para socorrer a algún rehén que lo necesitara. Meses y meses de planificación que concluyeron en un guión de doce pasos pergeñado por el líder y llevado a cabo sin un ápice de desvío. Entraron con armas de juguete, descorcharon un champagne en medio de la toma de rehenes y llegaron a ver por televisión cómo la policía aún creía que ellos estaban adentro del banco.
Como si fuera poco, de un banco se trata el objetivo, una de las instituciones peores vistas a nivel mundial. Uno de los integrantes, ante la pregunta de Palacios sobre por qué creían que el robo había causado fascinación, explicaba: “Porque no lastimamos a nadie. Tratamos bien a la gente. No le robamos al pobre. Vencimos a un banco, el símbolo del capitalismo que sobrevive guerras, crisis y matanzas. Es más, sale cada vez más fortalecido. Y no nos olvidemos del corralito”. Más combustible al fuego. Cinco años antes del gran golpe, en plena crisis, el sistema bancario se había quedado con ahorros de los argentinos.
El líder de la banda permanece en la oscuridad, lejos de los flashes y la fama. Sólo accedió a hablar varias veces con Palacios por su terquedad. “Siempre fui el buen ladrón –dice el líder-. Toda mi vida en el delito he tratado de emular a Dimas, quien fue crucificado en la derecha de Jesús, ladrón, autor confeso, pero no perverso ni cruel”.
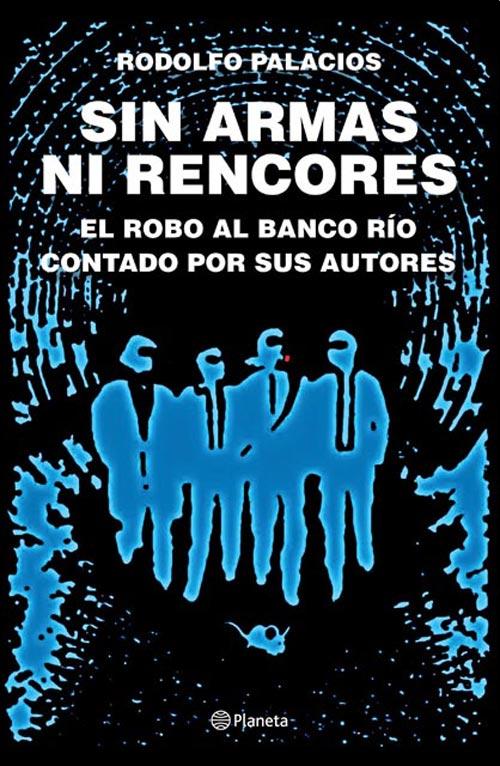
Título: Sin armas ni rencores
Autores: Rodolfo Palacios
Páginas: 448
Editorial: Planeta
ISBN: 978-950-49-4243-6

