
Tributo a ANA BLANDIANA
Por Carlos Skliar

Aún cuando transcurrimos buena parte de la vida con una brújula afinada, ojos tensos y garras extendidas, hallar la distinta lectura es una excepción y no una regla. Como si la búsqueda de un buen libro nos dejase delante de un laberinto, o de un acantilado infinito. Y es que encontrar un buen libro –y más aún: encontrar un buen libro de poesía- es demasiada tarea para uno solo y, aunque a veces ello sucede, se sabe que las lecturas que de verdad desgarran y conmueven llegan a nosotros de un modo indirecto -absolutamente desprovisto de señales- o como gestos de amistad.
Ocurre que un buen día tocan nuestra puerta, y entregan un libro que no esperábamos –Mi Patria A4–, de alguien a quien no conocíamos, la poeta rumana Ana Blandiana.
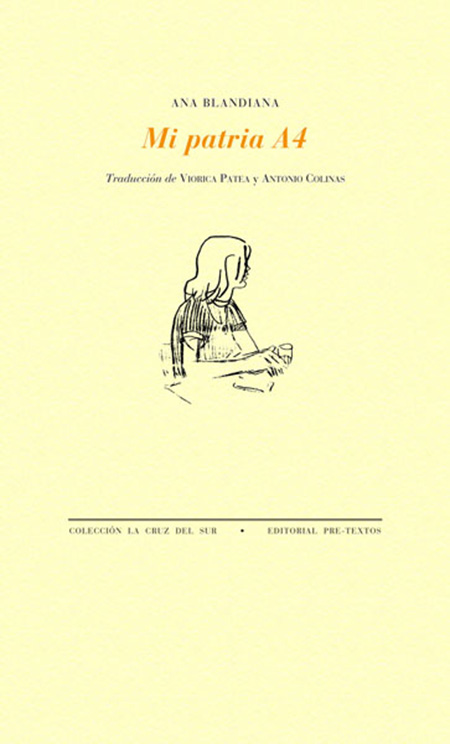
Entonces leemos de verdad a Blandiana, de verdad porque nunca la leímos antes, y de verdad porque dejamos el “yo” fuera, fuera de casa, fuera del mundo, como si nos transformáramos en una infancia desatada, irremediable, respirando hondo, evitando la penosa repetición de las formas consabidas del leer, antes inclusive de cualquier biografía, de cualquier intuición, de cualquier automatismo.
Leer la poesía de Blandiana es asomarse a un abismo sin que se avizore el fondo ni el final de la caída. Sólo el estrépito de un aire abrupto, escaso, el poco que tenemos, para tomar aire mientras leemos cayendo.
Poemas breves, abreviados, pero espaciados por un principio y fin irreverentes, sutiles condensaciones de soplos, de exhalaciones de una existencia que reclama en aullidos leves y hondos el lugar del sí propio en el mundo, frente a él, a rostro descubierto, tratándolo de tú a tú para indagar sobre los lugares, las palomas, el dolor, Jericó, los horizontes y el desasosiego.
Es tanta la existencia –y son tan pocas las palabras- que un poema de Blandiana descubre un universo de sonidos que te parecen familiares y absolutamente excéntricos: te hablan a ti, claramente, sordamente, sabiamente, como si te reconocieran en medio de una multitud. Te hacen individuo, singularidad, pero también te expulsan de la parsimonia, te quitan el ansiado aliento, te empujan y envuelven como un movimiento marítimo cuyo centro de gravedad es la tormenta interior: un tormento contra la falaz serenidad y el acodarse, con pretendida paz, en un mundo indispuesto.
La escritura de Blandiana no intenta una banal complejidad en su estructura, evita el juego perverso del lenguaje, porque desea mostrar la primera y última de las fragilidades extremas de su individualidad y de los demás: soledad y aglomeración, desierto y muchedumbre, contrariedad y agonía. Como si la condición del ser no fuera otra que la de la debilidad frente a los enigmas, la pequeñez de uno frente a la muerte.
Cada poema tiende a comenzar con un sí mismo, de algún modo para sostenerse en el tembladeral del fango actual, quizá tímidamente pidiendo un permiso para declararle la guerra al silencio cómplice de las naderías y tonterías de moda.
Y siempre hay un después en sus poemas.
Un después como eco, como reverberación, como sombra acechante o luz enardecida que insiste en continuar escribiéndose más allá de sí mismo, abriéndose paso entre oídos aún temblorosos, dubitativos, a la espera de una respuesta que no llegará jamás, pues la poesía no responde: es una blasfemia arrojada contra las apariencias, los contornos, las superficies: “¿Cuánta soledad / Es capaz de aguantar uno / Antes de morir de soledad? / ¿Y después?”.

Y el eco ocurre porque la poesía de Blandiana tiende a finalizar sin previo aviso, en el fondo mismo de la lectura, allí donde el poema se acaba y parece sobrevenir, implacable, el sentido último pero no el único sentido: el que nunca se preanuncia pero que se va preparando, irguiéndose desde la horizontalidad de la lengua durante y rumiante que, a punto de expirar, en su esfuerzo mayúsculo –de letra y de significado- se repliega para tomar el impulso del salto, los pies o las manos apoyadas sobre la cuerda floja, o sobre un cable de tensión, o sobre alambres de púa, para lanzarse al vacío de la existencia: “Menos culpable, aunque no inocente, / Aún así, más inocente que tú, / Autor de esta perfección sin piedad, / Que has decidido todo / Y luego me has enseñado a poner la otra mejilla”.
Estos poemas, esta poesía ya no nos dejarán en paz y con ella aprendemos a poner la otra mejilla, y el otro brazo, y también las piernas, sin respiración.
Como tampoco nos dejan en paz los cementerios, los pájaros heridos que aún vuelan alto, “la nada incapaz de ser sílaba” –como lo escribe Blandiana-, el no poder ir hacia ninguna parte, todo aquello que ocurrirá un instante antes de la muerte, la soledad en sí, en fin: cada cosa –cada agonía y cada voz- de donde proviene lo que realmente importa en la vida.

